Celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
Roma, 8 de diciembre de 2019
Homilía en la fiesta del Colegio Mexicano
En esta conmemoración del dogma de la Inmaculada Concepción, con inmensa alegría hemos venido todos nosotros para participar en esta tradicional celebración en honor de Nuestra Señora de Guadalupe -Patrona de México, Reina y Madre de todo el Continente americano-, organizada por el Pontificio Colegio Mexicano.
Cada vez que expresamos nuestra devoción y aprecio a la Guadalupana nos llenamos de emoción y de profundo cariño hacia la Madre del Señor. En ella encontramos la ternura y el amor de Dios reflejado en su hermoso semblante. En ella, la Madre de Dios y nuestra muy querida Madre, percibimos la certeza y la confianza de la protección divina, porque estamos seguros de que, como al humilde Juan Diego, siempre nos acoge con su amor maternal. Con ella nos sentimos seguros en nuestro camino, pues desde los orígenes cristianos de nuestro Continente, ha sido la fiel compañera, cuya presencia ha sido muy intensa desde los días de la primera evangelización, gracias a la labor de los misioneros, que encontraron “en el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac, en Santa María de Guadalupe, un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada” (Cf. Iglesia en América, 11).
María fue el Templo vivo del Verbo Encarnado, que llevó en su vientre a Jesús, pero que sobre todo fue la que acogió con fe en su corazón esa Palabra y la puso en práctica. En el momento en que el Ángel le anunció que había sido elegida para ser la Madre del Salvador, a pesar de su juventud y de no comprender cómo ni por qué se haría posible ese anuncio, confió plenamente y aceptó con humildad y dio su consentimiento cuando pronunció su fiat, realizando así de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Ella se consideró y quiso ser la sierva del Señor, siempre dispuesta a cumplir la voluntad de Dios.
Nuestra Madre y Señora es la gran misionera, aquella que, con su obediencia y su amor hacia el Hijo de Dios e Hijo suyo, constituye el camino más recto y sencillo para llegar a Jesús. Ella, decíamos los obispos en Aparecida (269), «así como dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. En el acontecimiento guadalupano, presidió, junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu» y por eso María nos pertenece y la sentimos como nuestra madre y hermana.
Si queremos entonces ser como María y ser de verdad hermanos de Jesús, tenemos que escuchar la Palabra de Dios, ponerla en práctica y hacerla vida en todo nuestro ser y nuestro obrar. San Agustín recalcaba que María cumplió con toda perfección la voluntad del Padre y que por ese motivo «es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser madre de Cristo […] porque escuchó la Palabra de Dios y la cumplió; llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo» (Sermón 25, 7-8). Nosotros, entonces, podemos imitar a María en cuanto a discípula y, por consiguiente, ser como ella; pero en cambio en su condición de madre carnal de Jesús fue un privilegio gratuito y exclusivo para ella.
La esencia, por tanto, de nuestra devoción y cariño a María está en que a través de ella nos acercamos a Jesús y nos configuramos con Él, porque María siempre es el camino más seguro que nos conduce a Cristo. Todo encuentro con ella no puede menos que terminar en un encuentro con Cristo mismo. Bellamente nos describe esta realidad san Pablo VI cuando se pregunta: «¿Y qué otra cosa significa el continuo recurso a María sino buscar entre sus brazos, en ella, por ella y con ella a Cristo Nuestro Salvador, a quien los hombres, en los desalientos y peligros de aquí abajo, tienen el deber y experimentan sin cesar la necesidad de dirigirse como a punto de salvación y fuente trascendente de la Vida?» (Enc. Mense maio, § 2).
Por este motivo, cuando cumplimos nuestra misión de ser discípulos misioneros y emprendemos una labor evangelizadora, no podemos dejar de presentar con amor y entusiasmo la figura de María e invocarla, con sencillez y humildad, para que abra el corazón de todos los que se inician en los caminos de nuestra fe y puedan encontrar y sentir el gozo de conocer y acoger a Cristo, imitando a quien con amor maternal les acompaña en ese proceso.
El papa Benedicto XVI nos decía que «La venerada imagen de la Morenita del Tepeyac, de rostro dulce y sereno, impresa en la tilma del indio san Juan Diego […] señala la presencia del Salvador a su población indígena y mestiza. Ella nos conduce siempre a su divino Hijo, el cual se revela como fundamento de la dignidad de todos los seres humanos, como un amor más fuerte que las potencias del mal y la muerte, siendo también fuente de gozo, confianza filial, consuelo y esperanza».
Así, pues, imitar a la Virgen María constituye el eje central de la devoción mariana que, lejos de distraernos del seguimiento de Cristo, por el contrario, lo hace más amable y más fácil, porque ella nos dio ejemplo de cómo cumplir la voluntad divina y por eso mismo Jesús la elogió delante de sus discípulos y del gentío que lo seguía, haciendo ver que quienes la imitan a ella se convierten en «mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mt 12,50). María en esto anticipó y nos dio ejemplo de lo que constituyó el programa de vida de Jesús, que decía con gran claridad «Yo hago siempre lo que a Él le agrada» (Jn 8,29).
Gracias querida Virgencita, porque por tu obediencia y acogida a la Palabra de Dios, se hizo realidad nuestra filiación divina. Más aún, con enorme alegría hemos recibido también ese bello regalo que nos hizo el Señor desde la Cruz, al entregarnos a ti como nuestra Madre y encomendarnos a tu amor y cuidado. Como hijos tuyos queremos ser como Tú y asumir nuestra realidad de hermanos de Jesús.
Es impactante que Aparecida al referirse a ella la enmarque en el compromiso «de sacar del anonimato a los que están sumergidos en el olvido y acercarlos a la luz de la fe», para que encuentren en el rostro de María la ternura y el amor de Dios y vean en ella reflejado el mensaje esencial del Evangelio. «Desde el santuario de Guadalupe, hace sentir a sus hijos más pequeños que ellos están en el hueco de su manto. […] Ella, reuniendo a los hijos, integra a nuestros pueblos en torno a Jesucristo» (265). María, además, es la Virgen presurosa que viene al encuentro de los más necesitados y precisamente así se nos mostró en el misterio de Guadalupe, que baja del cielo al Tepeyac para mostrarnos su amor y su ternura y para ser canal de la bendición y la gracia del Señor.
Queridos hermanos y hermanas, en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción en la que honramos a Nuestra Señora de Guadalupe, Madre y Evangelizadora de América, renovémosle nuestro amor filial y pidámosle con humildad que nos acompañe y nos ayude para que podamos ser discípulos misioneros de su Hijo, atentos a los sufrimientos y angustias de nuestros hermanos, dispuestos siempre a ir presurosos a servirlos y expresarles vivamente nuestra solidaridad y nuestro amor, como ella hizo al ir a visitar y ayudar a su prima Santa Isabel.
En estos momentos de gran agitación y de profundas divisiones en América Latina, con palabras de san Juan Pablo II digamos con fe a la Virgen del Tepeyac:
¡Reina de la paz! Salva las naciones y los pueblos de todo el Continente que tanto confían en ti; sálvalos de las guerras, del odio y de la subversión. Haz que todos, gobernantes y súbditos, aprendan a vivir en paz, se eduquen para la paz, cumplan todo lo que exigen la justicia y el respeto de los derechos de cada hombre, para que así se consolide la paz.
¡Escúchanos, ¡Virgen “morenita”! ¡Madre de la Esperanza, Madre de Guadalupe!
Roma, 8 de diciembre de 2019
+ Octavio Ruiz Arenas
Arzobispo emérito de Villavicencio
Secretario del Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización


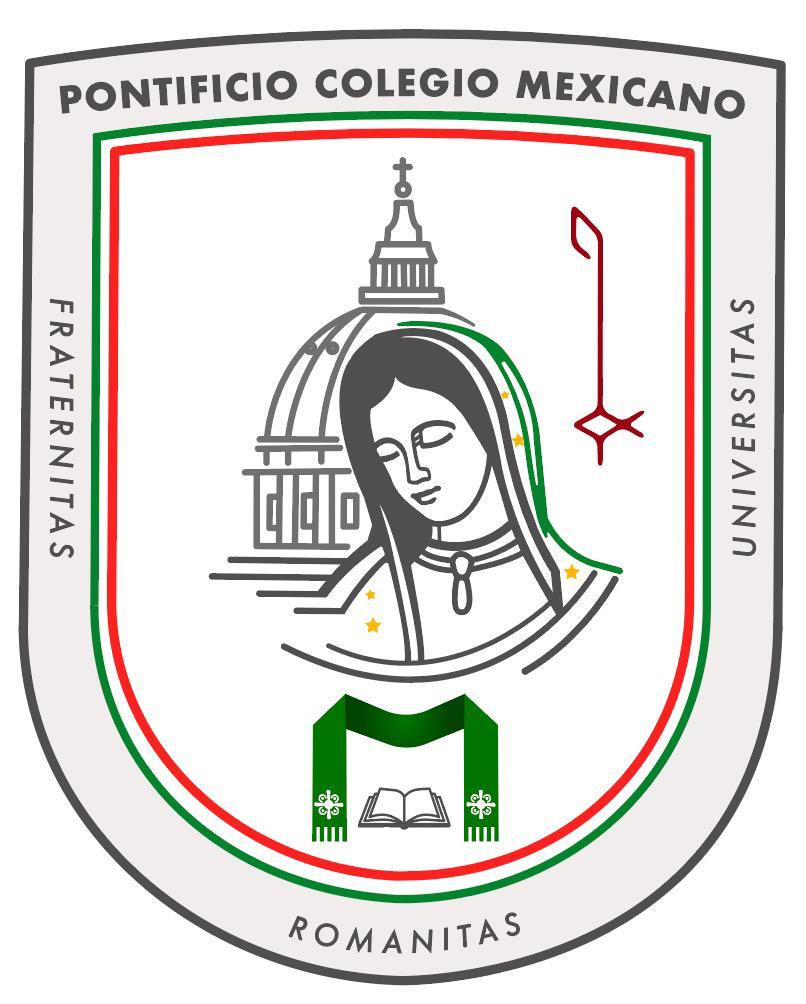



 Follow
Follow